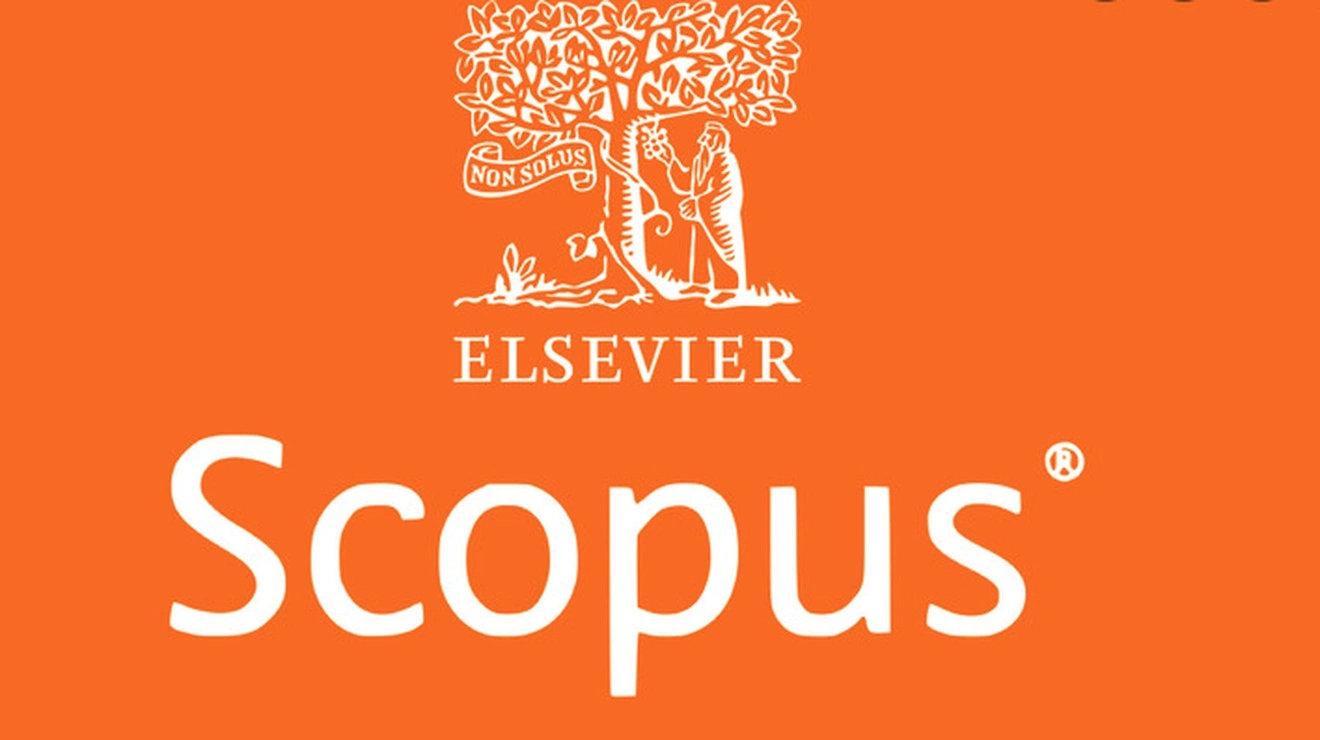Introducción
La equinococosis es una enfermedad zoonótica parasitaria causada por el céstodo Echinococcus granulosus, asociado al 95 % de los casos de equinococosis humana bajo su forma quística
1
,
2
. Los cánidos, principalmente perros domésticos, actúan como hospederos definitivos; estos se infectan mediante el consumo de vísceras de animales contaminados con quistes de este helminto
1
,
2
. Los huevos son expulsados en las heces de los canes parasitados y posteriormente ingeridos por hospederos intermediarios, principalmente ungulados y, ocasionalmente, el ser humano, quienes presentan afectación hepática en el 75 % de los casos y, en menor medida, afectación extrahepática, principalmente a nivel pulmonar
1
–
3
.
A nivel mundial, la equinococosis quística se distribuye en todos los continentes habitados, con especial concentración en zonas de clima templado
1
. Tiene una prevalencia global de 0,05 %. En los países endémicos, esta cifra oscila entre el 5 % y el 10 %, afectando principalmente a América del Sur, Europa, Oriente Medio, Asia Central, Australia y África, incluyendo a la Federación Rusa, China, India y Nepal
2
,
4
.
En Sudamérica, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reportó 9 511 casos de equinococosis quística humana entre los años 2019 y 2021; de estos, el 15,8 % ocurrió en menores de quince años. Esta cifra representa una prevalencia subestimada, considerando que esta enfermedad no es de notificación obligatoria en todos los países de esta jurisdicción
5
,
6
.
En el Perú, durante el periodo 2019–2021, se reportaron 7 559 casos confirmados de equinococosis quística humana, lo que corresponde al 79,5 % de los casos en América del Sur. El 16 % (2019 y 2020) y el 18,1 % (2021) fueron casos en menores de quince años, habiéndose registrado 76 defunciones por esta causa
5
. En la región Huancavelica... se reportaron 593 casos humanos, equivalente al 7,8 % del total nacional, posicionándola como la quinta región más afectada
6
.
Los factores asociados a la proliferación del parásito se relacionan con la convivencia humana con perros y herbívoros... el riesgo es mayor en jóvenes rurales con bajo nivel educativo, condiciones de hacinamiento y contacto frecuente con perros alimentados con vísceras crudas
7
.
El distrito de Ascensión presenta múltiples factores de riesgo, siendo su principal actividad la ganadería de camélidos sudamericanos, seguida por la ovina
8
. Los perros pastores son alimentados con vísceras crudas de animales beneficiados sin control sanitario
9
.
El objetivo de esta investigación fue determinar la seroprevalencia y los factores asociados a la equinococosis quística infantil y a la equinococosis canina.
Métodos
Diseño y área de estudio.
Se utilizó un diseño observacional tipo transversal analítico. El estudio se desarrolló en el distrito de Ascensión, ubicado en la región Huancavelica, Perú, a una altitud de 3 686 metros sobre el nivel del mar, con coordenadas geográficas: latitud -12,7839 y longitud -74,9781. La recolección de muestras y datos se llevó a cabo durante el año 2019.
Población y muestra.
La población para determinar la prevalencia de equinococosis quística infantil estuvo conformada por estudiantes varones de la Institución Educativa “La Victoria de Ayacucho”. Los criterios de elegibilidad incluyeron ser estudiante de dicha institución, tener entre seis y 18 años, contar con el consentimiento informado firmado por padres o apoderados y participar voluntariamente mediante la firma del asentimiento informado por parte del menor; se trabajó con toda la población disponible.
Para la determinación de la prevalencia de equinococosis canina, la población estuvo compuesta por canes pertenecientes a estudiantes previamente evaluados y por canes de 130 unidades familiares ganaderas del distrito, siempre que se cumpliera con el consentimiento informado del propietario.
La selección de los escolares se realizó mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. En el caso de los canes, la selección de las unidades epidemiológicas (viviendas) se llevó a cabo mediante un muestreo aleatorizado simple, considerando la ubicación geográfica y la cantidad de perros por vivienda.
Se recolectaron muestras de sangre de 783 estudiantes varones (58 del nivel primario y 725 del nivel secundario), que posteriormente fueron centrifugadas para la obtención del suero; la potencia estadística fue superior al 80% a partir de frecuencias esperadas de un antecedente previo, respecto a la edad
7
. Inicialmente se recolectaron 53 muestras fecales de canes pertenecientes a estudiantes, a las que se fueron sumando otras provenientes de canes de 130 unidades familiares ganaderas, hasta alcanzar un total de 543 muestras; la potencia estadística fue superior al 80% a partir de frecuencias esperadas de un antecedente previo, respecto a lugar donde duerme el perro
8
.
Variables e instrumentos
Las variables independientes para equinococosis quística infantil fueron: edad, grado de instrucción, lengua materna, número de ambientes en la vivienda, acceso a servicios básicos (energía eléctrica, agua potable y desagüe), tenencia de ganado, lugar de sacrificio de animales y práctica de alimentar a los perros con vísceras crudas. Para equinococosis canina se consideraron: edad y sexo del can, desparasitación, lugar donde duerme, lugar de beneficio del ganado y disposición final de vísceras. La variable dependiente fue la presencia de equinococosis quística infantil o canina (positivo/negativo).
Se aplicó una encuesta epidemiológica estructurada a la población escolar para identificar factores asociados a equinococosis quística infantil. De forma paralela, se aplicó una encuesta a los comuneros, jefes de familia, con el fin de evaluar factores asociados para equinococosis canina. Esta última encuesta registró datos personales y características del can (edad, sexo), así como prácticas de riesgo relacionadas con la crianza de animales y la disposición de vísceras.
Para establecer la prevalencia de la equinococosis quística, se emplearon las técnicas serológicas ELISA e Inmunoblot a partir de muestras de suero sanguíneo, mientras que para determinar la prevalencia de la equinococosis canina se utilizaron las técnicas de copro-PCR y copro-ELISA a partir de muestras fecales.
Procedimientos
Se realizaron coordinaciones previas con las autoridades de la Dirección Regional de Salud y Educación, así como con autoridades políticas del distrito de Ascensión, para facilitar la ejecución del estudio. La captación de estudiantes se efectuó en coordinación con personal del centro de salud y de las instituciones educativas. Se elaboró una lista alfabética codificada de los 783 estudiantes incluidos. Posteriormente, se obtuvo el consentimiento informado por escrito o mediante huella digital, según correspondiera.
Las muestras fueron transportadas manteniendo la cadena de frío al Laboratorio de Referencia Nacional de Zoonosis Parasitaria del Centro Nacional de Salud Pública (CNSP) del Instituto Nacional de Salud (INS), en Lima, Perú. El análisis inmunoserológico para el diagnóstico en humanos se realizó siguiendo los procedimientos establecidos por el INS. El tamizaje se efectuó mediante la prueba de ELISA IgG (in house), y las muestras positivas fueron confirmadas con la prueba de inmunoblot IgG (in house). La prueba de ELISA presentó una sensibilidad de 98 % y una especificidad de 60 %
10
.
Para el tamizaje de las muestras se emplearon kits de ELISA-IgG para el diagnóstico de equinococosis quística infantil
10
. Se utilizó el antígeno total de líquido hidatídico de ovino (ATLH-O), con una concentración proteica de 1 mg/mL. Las microplacas fueron sensibilizadas con 100 µL de solución de antígeno en cada pozo e incubadas a 4 °C durante toda la noche. Posteriormente, se bloquearon los sitios inespecíficos mediante la adición de 100 µL de PBS-Tween al 0,05 % y leche descremada al 5 %, e incubaron en estufa a 37 °C durante 30 minutos. A continuación, se lavaron los pozos con 200 µL de PBS-Tween al 0,05 % y se añadieron, en los respectivos pozos, suero control positivo, suero control negativo y los sueros problema. Las placas se incubaron a 37 °C durante una hora, se descartó el contenido y se procedió a un nuevo lavado de los pozos. Luego se adicionaron 100 µL de anti-IgG humana conjugada con peroxidasa HRP diluida 1/1 000 y se incubaron nuevamente en estufa a 37 °C por una hora. Tras el lavado correspondiente, se colocaron 100 µL de la solución de sustrato TMB, dejando reaccionar en oscuridad a temperatura ambiente por 15 minutos. La reacción enzimática se detuvo añadiendo 25 µL de ácido sulfúrico 2,5 M. Finalmente, las microplacas fueron analizadas con un lector ELISA de la marca BioTek a una longitud de onda de 450 nm. El valor de corte (cut-off) se determinó como el promedio de tres controles negativos más dos desviaciones estándar. Toda muestra que presentó un valor superior al cut-off fue considerada positiva.
Las muestras positivas fueron confirmadas mediante la técnica de inmunoblot IgG, siguiendo el protocolo descrito por Sánchez et al.
10
. Se empleó ATLH-O a una concentración de 2,07 µg/µL. La reacción inmunoenzimática se realizó en placas plásticas divididas en compartimentos, donde se colocaron tiras reactivas de nitrocelulosa conteniendo el ATLH-O. Estas tiras se incubaron en 1 mL de PBS-T con 5 % de leche descremada (PBS-TL) durante 30 minutos, a temperatura ambiente y en agitación. Posteriormente se descartó el PBS-TL y se adicionó 1 mL de los sueros problema, diluidos 1:100 en PBS-TL, incubándose durante una hora a temperatura ambiente y con agitación. Las tiras fueron lavadas con PBS-T, tras lo cual se añadió una solución de anti-IgG humana conjugada con peroxidasa, diluida 1:1 000 en PBS-TL, e incubaron. Luego se realizaron lavados sucesivos con PBS-T y PBS. Para la revelación se utilizó una solución compuesta por 5 mg de DAB, 10 µL de H₂O₂ al 30 % en 10 mL de PBS, y se incubó durante 15 minutos, permitiendo la visualización de bandas proteicas en el control positivo. La reacción se detuvo lavando las tiras con agua deionizada y dejándolas secar a temperatura ambiente en oscuridad. La lectura consistió en observar, en las tiras reactivas de nitrocelulosa, la presencia o ausencia de bandas de precipitación. El criterio de positividad incluyó la presencia de una a tres proteínas antigénicas de 8, 16 y 24 kDa.
Para el diagnóstico en canes se utilizó la técnica de copro-ELISA (in house) como tamizaje y la prueba de copro-PCR (in house) como confirmación. La prueba de copro-ELISA presentó una sensibilidad de 98 % y una especificidad de 60 %
10
. El análisis de copro-PCR se realizó según los procedimientos establecidos por el Instituto de Salud Pública de Chile, los cuales permiten identificar el complejo Echinococcus granulosus a nivel de especie y genotipo, utilizando como blanco un gen del ADN mitocondrial que codifica la subunidad 1 de la citocromo oxidasa (CO1)
11
.
Las muestras fecales se inactivaron mediante congelación a -80 °C por cinco días y posteriormente se descongelaron para su procesamiento. Se aplicó la técnica de sedimentación rápida previa a la extracción de ADN, utilizando entre 2 y 5 g de heces suspendidas en 15 mL de solución salina al 0,85 %. La mezcla se filtró con un colador metálico para eliminar elementos macroscópicos y se centrifugó a 1 800 rpm durante cinco minutos. Este procedimiento se repitió hasta que el sobrenadante resultó claro. El ADN genómico fecal fue extraído del sedimento de cada muestra (n=543) mediante el mini kit QIAamp Fast DNA Stool (cat. no. 51604), siguiendo las instrucciones del fabricante, con ligeras modificaciones debido a la baja concentración del copro-ADN genómico
11
.
Para la amplificación del ADN de E. granulosus se emplearon los cebadores CO1-F (5’-TTT TTT GGC CAT CCT GAG GTT TAT-3’) y CO1-R (5’-TAA CGA CAT AAC ATA ATG AAA ATG-3’), los cuales permiten la identificación del complejo Echinococcus granulosus a nivel de especies y genotipos
11
. La reacción de PCR se preparó en un volumen final de 25 µL, que incluyó 3,65 µL de mezcla maestra de PCR (Thermo Scientific), 18,35 µL de agua libre de nucleasas, 0,5 µL (1 pmol/µL) de cada cebador y 2 µL de ADN de muestra. La amplificación se realizó en un equipo Mastercycler pro S & Control Panel (Eppendorf). Los productos amplificados fueron analizados mediante electroforesis en gel de agarosa al 2 %. La electroforesis se efectuó durante 60 minutos a 100 V. La validación de las bandas se realizó utilizando una escalera de ADN de 100 pb (Fermentas) junto con el producto de PCR, permitiendo identificar posibles diferencias en tamaño o la presencia de bandas inespecíficas
11
.
Análisis estadístico
Los datos obtenidos de las encuestas fueron procesados mediante estadística descriptiva, utilizando distribuciones de frecuencia simples y porcentuales. El análisis de factores asociados a la equinococosis quística infantil y a la equinococosis canina se realizó mediante análisis bivariado, estimando los odds ratio (OR) con sus respectivos intervalos de confianza al 95 %. En el caso de la equinococosis quística infantil, no se identificaron asociaciones estadísticamente significativas, por lo que no se procedió con análisis multivariado. Para la equinococosis canina, si bien se identificaron variables con asociación significativa, no se aplicó análisis multivariado debido a la colinealidad observada entre algunos de los factores evaluados. El procesamiento y análisis de datos se realizó utilizando Microsoft Excel 2019 y el software SPSS, versión 25.0.
Aspectos éticos
Se garantizó la privacidad de los datos recolectados, y solo participaron escolares y comuneros que firmaron el consentimiento informado, o cuyos representantes legales lo hicieron. Este estudio cuenta con la aprobación del Comité de Ética de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Huancavelica.
Resultados
Del total de 783 participantes, el 100 % provenían del distrito de Ascensión, Huancavelica; todos fueron varones, con una edad mínima de 6 años y máxima de 18 años, y un promedio de 13,7 ± 1,8 años. Se determinó que 58 (7,4 %) pertenecían al nivel primario y 725 (92,6 %) al nivel secundario; asimismo, 594 (75,9 %) tenían como lengua materna el castellano, 179 (22,9 %) el quechua y 10 (1,28 %) no precisaron su lengua materna.
La seroprevalencia de equinococosis quística infantil fue de 5,18 % mediante ELISA y de 1,60 % tras confirmación con Inmunoblot. En cuanto a los canes evaluados (n=543), se encontró una coproprevalencia de 7,18 % mediante copro-ELISA y de 9,02 % por copro-PCR.
En la Tabla 1 se observa que ninguna de las variables sociodemográficas ni de condiciones del hogar se asoció significativamente con la seropositividad a equinococosis quística infantil, según pruebas ELISA e Inmunoblot. Destacan los resultados en edad (6–9 años: OR=2,09; IC95%: 0,22–9,50; p=0,330 por ELISA) y número de ambientes (2 a 3: OR=1,11; IC95%: 0,30–6,11; p=0,873), que tampoco fueron significativos.
Tabla 1. Asociación entre variables sociodemográficas, condiciones del hogar y la seropositividad a equinococosis quística infantil según pruebas ELISA e Inmunoblot en escolares del distrito de Ascensión, Huancavelica, 2019.
| Categoría |
Total, n (%) |
Equinococosis quística infantil por ELISA |
Equinococosis quística infantil por Inmunoblot |
| Positivo, n (%) |
Negativo, n (%) |
OR (IC95%) |
Valor de p |
Positivo, n (%) |
Negativo, n (%) |
OR (IC95%) |
Valor de p |
| Edad (años) |
| 6–9 | 500 (21.2) | 21 (4.2) | 479 (95.8) | 2,09 (0,22–5,90) | 0.330 | 14 (2.8) | 486 (97.2) | 3,08 (0,07–24,83) | 0.276 |
| 10–14 (Ref.) | 900 (65.2) | 24 (4.8) | 876 (95.2) | Ref. | - | 8 (1.6) | 892 (98.4) | Ref. | - |
| 15–18 | 262 (13.6) | 15 (5.7) | 247 (94.3) | 1,20 (0,58–2,44) | 0.582 | 4 (1.5) | 258 (98.5) | 0,95 (0,21–3,56) | 0.939 |
| Lengua materna |
| Quechua (Ref.) | 179 (22.9) | 10 (5.6) | 169 (94.4) | Ref. | - | 2 (1.1) | 177 (98.9) | Ref. | - |
| Castellano | 594 (76.4) | 31 (5.2) | 563 (94.8) | 0,93 (0,45–2,17) | 0.847 | 11 (1.9) | 583 (98.1) | 1,67 (0,35–6,53) | 0.503 |
| No precisa (NP) | 10 (1.1) | 0 (0.0) | 10 (100.0) | NC | NC | 0 (0.0) | 10 (100.0) | NC | NC |
| Grado de instrucción |
| Primaria (Ref.) | 58 (7.4) | 4 (6.9) | 54 (93.1) | Ref. | - | 1 (1.7) | 57 (98.3) | Ref. | - |
| Secundaria | 725 (91.7) | 37 (5.1) | 688 (94.9) | 0,73 (0,25–2,91) | 0.555 | 12 (1.7) | 713 (98.3) | 0,96 (0,14–4,71) | 0.968 |
| N° de ambientes en casa |
| 1 (Ref.) | 56 (7.0) | 3 (5.4) | 53 (94.6) | Ref. | - | 1 (1.8) | 55 (98.2) | Ref. | - |
| 2 a 3 | 268 (33.1) | 17 (5.9) | 271 (94.1) | 1,11 (0,30–3,61) | 0.873 | 5 (1.7) | 283 (98.3) | 0,93 (0,15–5,78) | 0.715 |
| 3 a 4 | 315 (38.9) | 15 (4.8) | 300 (95.2) | 0,86 (0,23–3,31) | 0.832 | 5 (1.6) | 310 (98.4) | 0,87 (0,13–5,65) | 0.719 |
| Más de 5 | 158 (19.6) | 6 (3.8) | 152 (96.2) | 0,59 (0,15–3,09) | 0.511 | 3 (1.7) | 173 (98.3) | 0,98 (0,14–6,77) | 0.968 |
| No precisa (NP) | 10 (1.1) | 0 (0.0) | 10 (100.0) | NC | NC | 0 (0.0) | 10 (100.0) | NC | NC |
| Luz eléctrica |
| Sí | 769 (98.1) | 41 (5.3) | 728 (94.7) | NC | NC | 13 (1.7) | 756 (98.3) | NC | NC |
| No (Ref.) | 14 (1.8) | 0 (0.0) | 14 (100.0) | NC | NC | 0 (0.0) | 14 (100.0) | NC | NC |
| Agua entubada |
| Sí | 772 (98.6) | 41 (5.3) | 731 (94.7) | NC | NC | 13 (1.7) | 759 (98.3) | NC | NC |
| No (Ref.) | 11 (1.4) | 0 (0.0) | 11 (100.0) | NC | NC | 0 (0.0) | 11 (100.0) | NC | NC |
| Desagüe |
| Sí | 897 (88.9) | 35 (5.0) | 662 (95.0) | 0,72 (0,27–2,12) | 0.443 | 12 (1.7) | 885 (98.3) | 1,49 (0,22–4,02) | 0.720 |
| No (Ref.) | 86 (11.0) | 6 (7.0) | 80 (93.0) | Ref. | - | 1 (1.2) | 85 (98.8) | Ref. | - |
NP: No precisado. NC: No calculado
En la Tabla 2 se observa que ninguna de las variables relacionadas al contacto con animales o prácticas de riesgo en el hogar mostró asociación significativa con la seropositividad a equinococosis quística infantil. Por ejemplo, alimentar al perro con vísceras contaminadas presentó un OR=1,38 (IC95%: 0,61–2,90; p=0,377) por ELISA y OR=0,67 (IC95%: 0,07–3,10; p=0,598) por Inmunoblot. Asimismo, variables como el lavado de manos tras jugar con el perro, el sacrificio de animales en casa o la desparasitación del perro tampoco mostraron asociación estadística.
Tabla 2. Asociación entre la tenencia de ganado, prácticas de crianza de perros y otras conductas de riesgo con la seropositividad a equinococosis quística infantil, según pruebas ELISA e Inmunoblot, en escolares del distrito de Ascensión, Huancavelica, 2019.
| Categoría |
Total, n (%) |
Equinococosis quística infantil por ELISA |
Equinococosis quística infantil por Inmunoblot |
| Positivo, n (%) |
Negativo, n (%) |
OR (IC95%) |
Valor de p |
Positivo, n (%) |
Negativo, n (%) |
OR (IC95%) |
Valor de p |
| Ganado vacuno |
| Yes | 20 (2.6) | 1 (5.0) | 19 (95.0) | 0,95 (0.02–6.30) | 0.962 | 0 (0.0) | 20 (100.0) | NC | NC |
| No (Ref.) | 763 (97.4) | 13 (1.7) | 750 (98.3) | Ref. | - | 13 (1.7) | 750 (98.3) | Ref. | - |
| Ganado ovino |
| Yes | 40 (5.1) | 3 (7.5) | 37 (92.5) | 1.50 (0.28–5.10) | 0.509 | 1 (2.5) | 39 (97.5) | 1.56 (0.04–11.07) | 0.670 |
| No (Ref.) | 743 (94.9) | 38 (5.1) | 705 (94.9) | Ref. | - | 12 (1.6) | 731 (98.4) | Ref. | - |
| Alquileños |
| Yes | 15 (1.9) | 2 (13.3) | 13 (86.7) | 2.88 (0.30–13.38) | 0.155 | 1 (6.7) | 14 (93.3) | NC | NC |
| No (Ref.) | 768 (98.1) | 12 (1.7) | 755 (98.3) | Ref. | - | 13 (1.7) | 755 (98.3) | Ref. | - |
| Ganado caprino |
| Yes | 3 (0.4) | 0 (0.0) | 3 (100.0) | NC | NC | 0 (0.0) | 3 (100.0) | NC | NC |
| No (Ref.) | 780 (99.6) | 41 (5.3) | 739 (94.7) | Ref. | - | 13 (1.7) | 767 (98.3) | Ref. | - |
| Ganado equino |
| Yes | 14 (1.8) |
1 (7.1) | 13 (92.9) | NC | NC | 0 (0.0) | 14 (100.0) | NC | NC |
| No (Ref.) | 769 (98.2) | 13 (1.7) | 756 (98.3) | Ref. | - | 13 (1.7) | 756 (98.3) | Ref. | - |
| Sacrificio de animales en casa |
| Yes | 37 (4.7) | 2 (5.4) | 35 (94.6) | 1.04 (0.12–4.30) | 0.962 | 0 (0.0) | 37 (100.0) | NC | NC |
| No (Ref.) | 746 (95.3) | 12 (1.6) | 734 (98.4) | Ref. | - | 13 (1.7) | 733 (98.3) | Ref. | - |
| Alimenta al perro con vísceras contaminadas |
| Yes | 167 (21.3) | 3 (1.8) | 164 (98.2) | 1.38 (0.61–2.90) | 0.377 | 2 (1.2) | 165 (98.8) | 0.67 (0.07–3.10) | 0.598 |
| No (Ref.) | 616 (78.7) | 7 (1.1) | 609 (98.9) | Ref. | - | 11 (1.8) | 605 (98.2) | Ref. | - |
| Desparasita al perro cada 2 meses |
| Yes | 502 (64.1) | 29 (5.8) | 473 (94.2) | 1.37 (0.67–3.01) | 0.364 | 11 (2.2) | 491 (97.8) | 3.13 (0.67–29.18) | 0.120 |
| No (Ref.) | 281 (35.9) | 12 (4.3) | 269 (95.7) | Ref. | - | 2 (0.7) | 279 (99.3) | Ref. | - |
| Duerme en la misma habitación con el perro |
| Yes | 92 (11.8) | 5 (5.4) | 87 (94.6) | 0.99 (0.30–2.63) | 0.990 | 2 (2.1) | 94 (97.9) | 1.31 (0.14–6.13) | 0.729 |
| No (Ref.) | 687 (88.2) | 17 (2.5) | 670 (97.5) | Ref. | - | 11 (1.6) | 676 (98.4) | Ref. | - |
| Se deja lamer la cara por el perro |
| Yes | 241 (30.8) | 14 (5.8) | 227 (94.2) | 1.81 (1.06–5.38) | 0.021 | 5 (2.1) | 235 (97.9) | 1.85 (0.54–6.86) | 0.226 |
| No (Ref.) | 532 (69.2) | 11 (2.1) | 521 (97.9) | Ref. | - | 8 (1.5) | 524 (98.5) | Ref. | - |
| Se lava la mano tras jugar con el perro |
| Yes | 250 (31.9) | 15 (6.0) | 235 (94.0) | 1.24 (0.60–2.45) | 0.501 | 4 (1.6) | 246 (98.4) | 0.95 (0.21–3.43) | 0.928 |
| No (Ref.) | 533 (68.1) | 26 (4.9) | 507 (95.1) | Ref. | - | 9 (1.7) | 524 (98.3) | Ref. | - |
NP: No precisado. NC: No calculado
En la Tabla 3 se observa que, entre las características evaluadas, únicamente el lugar de beneficio de animal en camal mostró asociación estadísticamente significativa con la positividad a equinococosis canina, tanto por copro-ELISA (OR=2,33; IC95%: 1,12–5,04; p=0,014) como por copro-PCR (OR=2,71; IC95%: 1,39–5,49; p=0,001). Las demás variables, como edad, sexo, desparasitación, lugar donde duerme el perro o beneficio en casa o campo abierto, no presentaron asociación significativa.
Tabla 3. Asociación entre características del perro, prácticas de crianza y la presencia de equinococosis canina diagnosticada por copro-ELISA y copro-PCR en el distrito de Ascensión, Huancavelica, 2019.
| Características del perro |
Total, n (%) |
Equinococosis canina por copro-ELISA |
Equinococosis canina por copro-PCR |
| Positivo, n (%) |
Negativo, n (%) |
OR (IC95%) |
Valor de p |
Positivo, n (%) |
Negativo, n (%) |
OR (IC95%) |
Valor de p |
| Edad del perro |
| de 0 a 6 meses (ref.) | 90 (16,6) | 7 (7,8) | 83 (92,2) | Ref. | - | 10 (11,1) | 80 (88,9) | Ref. | - |
| de 6 meses a 1 año | 80 (14,7) | 9 (11,3) | 71 (88,8) | 1,50 (0,47–5,00) | 0,439 | 10 (12,5) | 70 (87,5) | 1,14 (0,40–3,26) | 0,779 |
| de 1 a 7 años | 282 (51,9) | 21 (7,5) | 261 (92,6) | 0,95 (0,37–2,75) | 0,918 | 27 (9,6) | 255 (90,4) | 0,85 (0,38–2,05) | 0,672 |
| de más de 7 años | 91 (16,8) | 2 (2,2) | 89 (97,8) | 0,27 (0,03–1,46) | 0,084 | 2 (2,2) | 89 (97,8) | 0,18 (0,02–0,89) | 0,016 |
| Sexo del perro |
| Macho | 370 (68,1) | 24 (6,5) | 346 (93,5) | 0,73 (0,36–1,54) | 0,358 | 34 (9,2) | 336 (90,8) | 1,07 (0,55–2,17) | 0,844 |
| Hembra (ref.) | 173 (31,9) | 15 (8,7) | 158 (91,3) | Ref. | - | 15 (8,7) | 158 (91,3) | Ref. | - |
| Desparasitación canina cada 2 meses |
| Sí (desparasitación cada 2 meses) | 356 (65,6) | 24 (6,7) | 332 (93,3) | 0,83 (0,41–1,75) | 0,583 | 29 (8,2) | 327 (91,9) | 0,74 (0,39–1,43) | 0,325 |
| No (ref.) | 187 (34,4) | 15 (8,0) | 172 (92,0) | Ref. | - | 20 (10,7) | 167 (89,3) | Ref. | - |
| Desparasitación del perro alguna vez |
| Sí (desparasitación alguna vez) | 356 (65,6) | 24 (6,7) | 332 (93,3) | 0,83 (0,41–1,75) | 0,583 | 29 (8,2) | 327 (91,9) | 0,74 (0,39–1,43) | 0,325 |
| No (ref.) | 187 (34,4) | 15 (8,0) | 172 (92,0) | Ref. | - | 20 (10,7) | 167 (89,3) | Ref. | - |
| Lugar donde duerme el perro: dentro de la casa |
| Duerme dentro de la casa | 20 (3,7) | 1 (5,0) | 19 (95,0) | 0,67 (0,02–4,47) | 0,700 | 1 (5,0) | 19 (95,0) | 0,52 (0,01–3,43) | 0,522 |
| No (ref.) | 523 (96,3) | 38 (7,3) | 485 (92,7) | Ref. | - | 48 (9,2) | 475 (90,8) | Ref. | - |
| Lugar donde duerme el perro: fuera de la casa |
| Duerme fuera de la casa | 514 (94,7) | 39 (7,6) | 475 (92,4) | NC | NC | 48 (9,3) | 466 (90,7) | 2,88 (0,45–120,34) | 0,281 |
| No (ref.) | 29 (5,3) | 0 (0) | 29 (100,0) | NC | NC | 1 (3,5) | 28 (96,6) | Ref. | - |
| Lugar donde duerme el perro: dentro y fuera de la casa |
| Duerme dentro y fuera | 123 (22,6) | 5 (4,1) | 118 (95,9) | 0,48 (0,14–1,28) | 0,128 | 8 (6,5) | 115 (93,5) | 0,64 (0,25–1,44) | 0,267 |
| No (ref.) | 420 (77,4) | 34 (8,1) | 386 (91,9) | Ref. | - | 41 (9,8) | 379 (90,2) | Ref. | - |
| Lugar donde duerme el perro: en su perrera, casa o jaula |
| Duerme en perrera/casa/jaula | 526 (96,9) | 38 (7,2) | 488 (92,8) | 1,25 (0,18–53,60) | 0,833 | 48 (9,1) | 478 (90,9) | 1,61 (0,24–68,75) | 0,646 |
| No (ref.) | 17 (3,1) | 1 (5,9) | 16 (94,1) | Ref. | - | 1 (5,9) | 16 (94,1) | Ref. | - |
| Lugar de beneficio de animal: casa |
| Beneficio en casa | 539 (99,3) | 39 (7,2) | 500 (92,8) | NC | NC | 49 (9,1) | 490 (90,9) | NC | NC |
| No (ref.) | 4 (0,7) | 0 (0,0) | 4 (100,0) | NC | NC | 0 (0,0) | 4 (100,0) | NC | NC |
| Lugar de beneficio de animal: casa |
| Beneficio en camal | 259 (47,7) | 26 (10,0) | 233 (90,0) | 2,33 (1,12–5,04) | 0,014 | 34 (13,1) | 225 (86,9) | 2,71 (1,39–5,49) | 0,001 |
| No (ref.) | 284 (52,3) | 13 (4,6) | 271 (95,4) | Ref. | - | 15 (5,3) | 269 (94,7) | Ref. | - |
| Lugar de beneficio de animal: campo abierto |
| Beneficio en campo abierto | 531 (97,8) | 38 (7,2) | 493 (92,8) | 0,85 (0,12–37,44) | 0,876 | 48 (9,0) | 483 (91,0) | 1,09 (0,15–48,01) | 0,933 |
| No (ref.) | 12 (2,2) | 1 (8,3) | 11 (91,7) | Ref. | - | 1 (8,3) | 11 (91,7) | Ref. | - |
NC: No calculado
En la Tabla 4 se observa que algunas prácticas de disposición de vísceras mostraron asociación significativa con la equinococosis canina. El consumo directo de vísceras por el perro se asoció con mayor positividad tanto por copro-ELISA (OR=5,39; IC95%: 0,49–34,14; p=0,027) como por copro-PCR (OR=7,99; IC95%: 1,13–48,42; p=0,002). Asimismo, incinerar las vísceras se asoció a menor positividad por copro-PCR (OR=0,34; IC95%: 0,09–0,96; p=0,033) y cocinarlas antes de dárselas al perro se asoció a mayor positividad por copro-PCR (OR=3,02; IC95%: 1,12–7,29; p=0,007). Las demás prácticas no mostraron asociación significativa.
Tabla 4. Asociación entre las prácticas de disposición de vísceras y la presencia de equinococosis canina según diagnóstico por copro-ELISA y copro-PCR en el distrito de Ascensión, Huancavelica, 2019
| Disposición de vísceras |
Total, n (%) |
Equinococosis canina por copro-ELISA |
Equinococosis canina por copro-PCR |
| Positivo, n (%) |
Negativo, n (%) |
OR (IC95%) |
Valor de p |
Positivo, n (%) |
Negativo, n (%) |
OR (IC95%) |
Valor de p |
| Disposición de vísceras: le da al perro | 257 (47,3) | 13 (5,1) | 244 (94,9) | 0,53 (0,25–1,11) | 0,069 | 19 (7,4) | 238 (92,6) | 0,68 (0,35–1,29) | 0,209 |
| No (ref.) | 286 (52,7) | 26 (9,1) | 260 (90,9) | — | — | 30 (10,5) | 256 (89,5) | — | — |
| Disposición de vísceras: el perro las consume | 7 (1,3) | 2 (28,6) | 5 (71,4) | 5,39 (0,49–34,14) | 0,027 | 3 (42,9) | 4 (57,1) | 7,99 (1,13–48,42) | 0,002 |
| No (ref.) | 536 (98,7) | 37 (6,9) | 499 (93,1) | — | — | 46 (8,6) | 490 (91,4) | — | — |
| Disposición de vísceras: las incinera | 107 (19,7) | 4 (3,7) | 103 (96,3) | 0,44 (0,11–1,29) | 0,124 | 3 (2,8) | 103 (96,3) | 0,34 (0,09–0,96) | 0,033 |
| No (ref.) | 436 (80,3) | 35 (8,0) | 401 (92,0) | — | — | 45 (10,3) | 391 (89,7) | — | — |
| Disposición de vísceras: las entierra | 397 (73,1) | 31 (7,8) | 366 (92,2) | 1,46 (0,64–3,77) | 0,351 | 37 (9,3) | 360 (90,7) | 1,15 (0,56–2,49) | 0,691 |
| No (ref.) | 146 (26,9) | 8 (5,5) | 138 (94,5) | — | — | 12 (8,2) | 134 (91,8) | — | — |
| Disposición de vísceras: cocina y da al perro | 38 (7,0) | 4 (10,5) | 34 (89,5) | 1,58 (0,39–4,81) | 0,408 | 7 (18,4) | 31 (81,6) | 3,02 (1,12–7,29) | 0,007 |
| No (ref.) | 505 (93,0) | 35 (6,9) | 470 (93,1) | — | — | 42 (8,3) | 464 (91,9) | — | — |
| Disposición de vísceras: las botan a la basura o río | 4 (0,7) | 0 (0,0) | 4 (100,0) | NC | NC | 0 (0,0) | 4 (100,0) | NC | NC |
| No (ref.) | 539 (99,3) | 39 (7,2) | 500 (92,8) | NC | NC | 49 (9,1) | 490 (90,9) | NC | NC |
NC: No calculado
DISCUSIÓN
En la presente investigación se determinó, mediante técnicas serológicas y moleculares, la presencia del cestodo zoonótico Echinococcus granulosus en escolares y cánidos domésticos del distrito de Ascensión, en la región de Huancavelica, Perú. Estudios previos han identificado al genotipo G1 como el principal genotipo circulante en el país, asociado a una amplia gama de hospederos intermediarios —cinco diferentes especies en la región—, lo cual sitúa al Perú entre los países con mayor número de casos humanos en Sudamérica
12
. La detección de este parásito en la zona de estudio puede reflejar la circulación activa de E. granulosus, y sugiere la presencia de ganado ovino y camélidos sudamericanos infectados, los cuales contribuirían al mantenimiento del ciclo de vida del parásito y representarían un riesgo importante de transmisión zoonótica.
Mediante la técnica serológica de ELISA, la seroprevalencia en escolares fue de 5,18 %. Sin embargo, tras la confirmación con la prueba de Inmunoblot, este valor se redujo a 1,60 %. En un estudio similar realizado en hogares rurales de Chile, Acosta-Jamett G et al.
13
reportaron una seroprevalencia de 2,6 % en humanos. Si bien este valor es cercano al hallado en nuestro estudio, deben considerarse las diferencias en los contextos ambientales, las características de la población evaluada y la variabilidad en la sensibilidad y especificidad de las pruebas diagnósticas empleadas. A pesar de estas diferencias metodológicas, la similitud en los hallazgos podría explicarse por el hecho de que ambas zonas de muestreo corresponden a áreas rurales con características socioculturales similares.
En el ámbito nacional, Antitupa I et al.
14
informaron una seropositividad de 4,9 % para equinococosis quística en el Perú y de 7,1 % específicamente para la región de Huancavelica. Aunque el valor nacional se encuentra dentro del rango observado en nuestro estudio, la seropositividad regional es claramente mayor. Esta diferencia podría atribuirse al sesgo de selección de la población estudiada, ya que el informe mencionado se basa en el análisis de 7 811 fichas epidemiológicas que provienen, probablemente, de pacientes sintomáticos o con alta sospecha clínica. No obstante, nuestros hallazgos respaldan la evidencia existente que señala a Huancavelica como una zona endémica para esta helmintiasis, conforme se ha reportado en otros estudios realizados en la región andina del país.
Reyes MM et al.
15
estimaron una prevalencia de 9,3 % en un estudio realizado en camales informales de Lima, en el que se detectaron tres casos entre treinta y dos personas evaluadas. Estos casos se diagnosticaron mediante ecografía abdominal y radiografía de tórax, lo cual difiere de los métodos serológicos utilizados en nuestro estudio. Esta diferencia en las estrategias diagnósticas podría explicar la mayor prevalencia observada en ese contexto urbano en comparación con nuestros resultados.
Campos JP
16
reportó una prevalencia de 13,3 % en historias clínicas de pacientes que acudieron al Servicio de Cirugía del Hospital Regional Daniel Alcides Carrión en Cerro de Pasco, mientras Rivera E
17
informó una prevalencia de 11,56 % en pacientes tamizados en zonas de alto riesgo dentro de la misma región. Ambos estudios utilizaron una combinación de métodos clínicos, radiológicos y serológicos. Las prevalencias encontradas son superiores a las del presente estudio, probablemente debido a factores como las características climáticas, el acceso a diagnóstico clínico especializado y la edad de las poblaciones evaluadas. Además, debe considerarse que Cerro de Pasco ha sido identificada como una de las regiones con mayor prevalencia de equinococosis en el país
14
.
En el distrito de Caracoto, en la región de Puno, Tapia AR
18
reportó una seroprevalencia de 15,18 % en adultos entre dieciocho y sesenta y cinco años, utilizando la técnica de aglutinación en látex. Esta cifra contrasta con los hallazgos del presente estudio, y la diferencia puede deberse al tipo de prueba empleada —de menor especificidad—, además de que en dicho estudio no se realizó ninguna prueba confirmatoria, ni serológica ni molecular.
En cuanto a equinococosis canina, se analizaron 543 muestras fecales de cánidos pertenecientes a 130 unidades familiares. La seroprevalencia determinada mediante copro-ELISA fue de 7,18 %, y la coproprevalencia confirmada mediante copro-PCR alcanzó el 9,02 %. Estos valores fueron menores en comparación con los reportados por Acosta-Jamett G et al.
13
, quienes encontraron una prevalencia del 28 % en una población canina en Chile. Las diferencias podrían explicarse por los hábitos alimentarios de los perros, el número reducido de animales muestreados en el estudio chileno y el uso exclusivo de técnicas serológicas sin confirmación molecular, lo cual puede influir en la estimación de la prevalencia, dado que las pruebas moleculares suelen tener mayor sensibilidad diagnóstica —aunque esta puede verse afectada por factores como la calidad del ADN fecal o la carga parasitaria.
En la región de Huancavelica, Almidón AF et al.
19
reportaron una coproprevalencia molecular de 3 % en canes del distrito de Ahuaycha (Tayacaja), inferior a la hallada en el presente estudio. Esta diferencia puede explicarse por la aplicación exclusiva de la prueba copro-PCR sin tamizaje serológico, además de las características socioambientales propias de cada distrito. Asimismo, el número de canes muestreados fue menor en el estudio de Tayacaja. En dicho trabajo, se observó que los canes mayores de 1,5 años presentaron una positividad de 6,8 %, superior a la de los cachorros, lo que coincide parcialmente con los hallazgos de nuestra investigación, donde los canes de más de siete años presentaron una menor frecuencia de infección, con una diferencia estadísticamente significativa (valor de p=0,016).
Reyes MM et al.
15
también reportaron una seroprevalencia de 36 % en canes evaluados en Lima. Sin embargo, el tamaño muestral fue reducido (22 animales), y solo algunos casos positivos fueron confirmados mediante PCR o purga con observación directa del parásito. Esta alta seroprevalencia puede deberse no solo al tamaño limitado de la muestra, sino también a que las condiciones urbanas o periurbanas de Lima presentan un ciclo de transmisión distinto al del entorno rural andino.
Por su parte, Puricelli VI et al.
20
informaron una prevalencia de 17,3 % en muestras fecales de perros recolectadas en el suelo, y una positividad del 44,7 % a nivel de unidades epidemiológicas en un estudio realizado en Argentina. Las diferencias con nuestro estudio podrían estar relacionadas con la metodología de muestreo, ya que en el estudio argentino se recolectaron heces caninas dispersas como indicador de contaminación ambiental, y se analizaron tanto muestras individuales como por unidad epidemiológica, lo que dificulta una comparación directa.
En la provincia de Concepción, Junín, Montalvo R et al.
21
encontraron una coproprevalencia canina del 50 % mediante copro-ELISA, con valores particularmente altos en las localidades de Usibamba (61,0 %), Chaquicocha (51,0 %) y San José de Quero (41,9 %). Estas cifras, claramente superiores a las halladas en nuestro estudio, podrían deberse a que dicha provincia presenta una situación de hiperendemia para esta zoonosis. Asimismo, se reportó una mayor proporción de machos (78,3 %) entre los canes evaluados, lo que en algunos estudios se ha asociado a mayor riesgo de infección
21
. Otros factores que podrían haber contribuido a estas altas prevalencias incluyen una limitada desparasitación, el acceso de los canes a vísceras crudas y su comportamiento de vagancia, lo cual favorece la contaminación fecal del entorno peridomiciliario.
En relación con los factores asociados evaluados en este estudio, algunos resultados coinciden parcialmente con lo reportado por Almidón AF et al.
19
, quien encontró una asociación entre la disposición de vísceras contaminadas y la presencia de equinococosis en canes. En el presente trabajo, la práctica de permitir que los perros consuman vísceras crudas mostró una asociación estadísticamente significativa con la infección diagnosticada mediante copro-PCR. Sin embargo, otras variables relacionadas con la convivencia entre perros y ganado, el sacrificio de animales en el hogar y el acceso a fuentes de agua potencialmente contaminadas, aunque frecuentemente reportadas en la población encuestada, no mostraron una asociación significativa con la infección canina o humana. Estos hallazgos resaltan la importancia de algunas prácticas de riesgo ya documentadas, aunque también sugieren que se requieren estudios complementarios para profundizar en su impacto en la transmisión local de Echinococcus granulosus.
Diversos estudios en la región andina del Perú han identificado factores socioepidemiológicos vinculados a la equinococosis quística infantil y canina, tales como la alimentación de los perros con vísceras crudas, la defecación de los canes en espacios abiertos y antecedentes familiares de infección por equinococosis
21
. En el presente estudio, algunas de estas prácticas fueron reportadas en las encuestas aplicadas, pero no todas mostraron una asociación estadísticamente significativa con la infección en escolares. Por ejemplo, variables como alimentar al perro con vísceras crudas, permitir que lama la cara o compartir habitación, no se asociaron significativamente con la seroprevalencia en humanos. Aun así, estas prácticas continúan siendo relevantes desde el punto de vista epidemiológico y deben ser consideradas en estrategias de control y educación sanitaria.
La crianza conjunta de ganado ovino, camélidos y perros para labores de pastoreo ha sido señalada como un factor de riesgo para la equinococosis humana en diversos contextos rurales
22
. Si bien en el presente estudio se registró una alta frecuencia de crianza de estos animales entre la población encuestada, no se encontró una asociación estadísticamente significativa entre estas variables y la seropositividad en escolares. Sin embargo, otros estudios como los de Arca JR
23
y Salazar-Mesones B et al.
24
han evidenciado que el contacto estrecho y frecuente con canes, así como la crianza de ganado, pueden incrementar el riesgo de infección. Estos antecedentes refuerzan la necesidad de considerar estas prácticas dentro de un enfoque preventivo, especialmente en zonas rurales con condiciones propicias para el ciclo de transmisión de Echinococcus granulosus.
En un estudio realizado en un entorno hospitalario, Bravo JC y Cambillo ML
25
no encontraron relación entre la tenencia responsable de canes y la presencia de equinococosis quística humana, lo cual podría explicarse por la ausencia de pruebas diagnósticas en los perros, a pesar de que los propietarios reportaban prácticas adecuadas de manejo. Además, es posible que los antihelmínticos utilizados no fueran efectivos contra cestodos como Echinococcus granulosus. En el presente estudio, aunque se observó una alta frecuencia de crianza de canes, esta variable no mostró una asociación estadísticamente significativa con la seropositividad en escolares. No obstante, la crianza de perros en condiciones de riesgo continúa siendo un componente clave en la epidemiología de la equinococosis, especialmente cuando se combinan prácticas como la alimentación con vísceras crudas, la falta de desparasitación efectiva y el sacrificio domiciliario de ganado
18, 26–29
.
Los resultados del presente estudio coinciden parcialmente con lo señalado por Almidón AF et al.
19
, quienes destacaron que la forma en que se disponen las vísceras del ganado influye significativamente en la transmisión zoonótica. En nuestra investigación, permitir que los canes consuman vísceras directamente, así como cocinarlas y ofrecérselas, se asoció significativamente con la presencia de E. granulosus en las heces, detectada mediante copro-PCR. Otros factores de riesgo reportados en la literatura, como la exposición a las heces de los perros y la falta de lavado de manos
30
, así como el sacrificio del ganado en el campo o en camales sin medidas adecuadas de bioseguridad
26
, no fueron evaluados directamente en el presente estudio, aunque son relevantes para comprender el contexto epidemiológico de la zona. La combinación de estas prácticas constituye un escenario de alto riesgo para la persistencia y propagación de esta zoonosis
28–30
.
Puricelli VI et al.
20
, mediante una encuesta aplicada a pobladores rurales, identificaron prácticas culturales de riesgo para la transmisión de Echinococcus granulosus, como la faena domiciliaria (34.2 %), la alimentación de canes con vísceras crudas (52.6 %) y la falta de desparasitación (86.8 %). Además, aproximadamente la mitad de los encuestados desconocía las formas de contagio y medidas preventivas. En el presente estudio, si bien no se evaluaron actitudes ni conocimientos, se identificaron prácticas similares en las encuestas aplicadas, como el sacrificio de animales en casa y la disposición inadecuada de vísceras, algunas de las cuales mostraron asociación significativa con la infección canina. Estos hallazgos respaldan la importancia de los factores socioculturales como determinantes en la transmisión de esta zoonosis, en concordancia con lo reportado por Hosseini Z et al.
31
.
Si bien el presente estudio se centró en la población humana infantil y en los canes como hospedero definitivo, es importante considerar que otros animales ungulados, como ovinos y camélidos sudamericanos, también pueden actuar como hospederos intermediarios en el ciclo de E. granulosus. Calle RM
32
reportó una prevalencia del 20 % en llamas faenadas, lo cual sugiere un riesgo potencial de contaminación para los canes pastores en zonas altoandinas. Aunque en este estudio no se evaluó la infección en estos animales, su rol en la dinámica de transmisión merece ser investigado, considerando su abundancia en la región de Huancavelica y su cercanía tanto al ganado como a la población humana.
También resulta fundamental resaltar la necesidad de implementar buenas prácticas de manejo y control sanitario durante el beneficio de los animales, así como de fortalecer estrategias de promoción de la salud orientadas a la prevención de esta parasitosis. En el presente estudio, se identificó que un porcentaje considerable de los encuestados indicó realizar el sacrificio de animales en el hogar, en campo abierto o en camales. Si bien no se evaluaron directamente las condiciones sanitarias de estos espacios, se reconoce que la faena sin medidas adecuadas de bioseguridad representa un alto riesgo de propagación zoonótica, especialmente en contextos donde los subproductos del beneficio animal pueden ser fácilmente accesibles a los perros, contribuyendo a mantener el ciclo de transmisión de Echinococcus granulosus entre animales y humanos
15, 26, 27, 33
.
Sin menoscabar la relevancia del presente estudio, es importante reconocer ciertas limitaciones metodológicas, particularmente en el diagnóstico de equinococosis quística en la población humana. Las pruebas utilizadas consistieron exclusivamente en análisis serológicos de laboratorio, sin la incorporación de técnicas por imágenes como la ecografía o la tomografía, las cuales suelen emplearse en establecimientos de salud para confirmar casos clínicos. En dichos contextos, el diagnóstico suele complementarse con la anamnesis, pruebas radiológicas y estudios de laboratorio, lo que permite un mejor seguimiento de los casos y un acceso más integral a distintas estrategias diagnósticas, especialmente en pacientes que reciben atención hospitalaria.
Asimismo, se identificaron limitaciones en la aplicación de las encuestas debido a barreras lingüísticas, dado que una proporción de la población evaluada tiene como lengua materna el quechua. Esta situación podría superarse mediante el diseño y uso de materiales bilingües y la capacitación de agentes comunitarios, lo cual contribuiría a mejorar la calidad de la información epidemiológica recolectada. Por otro lado, sería recomendable incluir en futuras investigaciones el análisis de hospederos intermediarios, tales como ovinos y camélidos sudamericanos, así como de posibles reservorios silvestres. Evaluar la presencia de Echinococcus granulosus en estos animales permitiría una comprensión más precisa del ciclo de vida del parásito en la región y fortalecería las estrategias de prevención y control de esta zoonosis.
CONCLUSIÓN
El presente estudio confirmó la presencia de Echinococcus granulosus en escolares y cánidos domésticos del distrito de Ascensión, Huancavelica. La seroprevalencia en humanos fue de 5,18 % mediante ELISA y de 1,60 % con Inmunoblot, sin encontrarse asociaciones estadísticamente significativas con las variables evaluadas. En canes, la coproprevalencia fue de 7,18 % por copro-ELISA y 9,02 % por copro-PCR, encontrándose asociaciones significativas con variables como la edad del animal, el lugar de beneficio del ganado y la forma de disposición de vísceras. Estos hallazgos reflejan una circulación activa del parásito en el área y evidencian el papel del perro como hospedero definitivo, lo que permite considerar a Ascensión como una zona con riesgo de transmisión de equinococosis quística. Se recomienda fortalecer las estrategias de prevención y control a nivel local, con énfasis en educación sanitaria, diagnóstico oportuno y manejo adecuado de residuos animales.