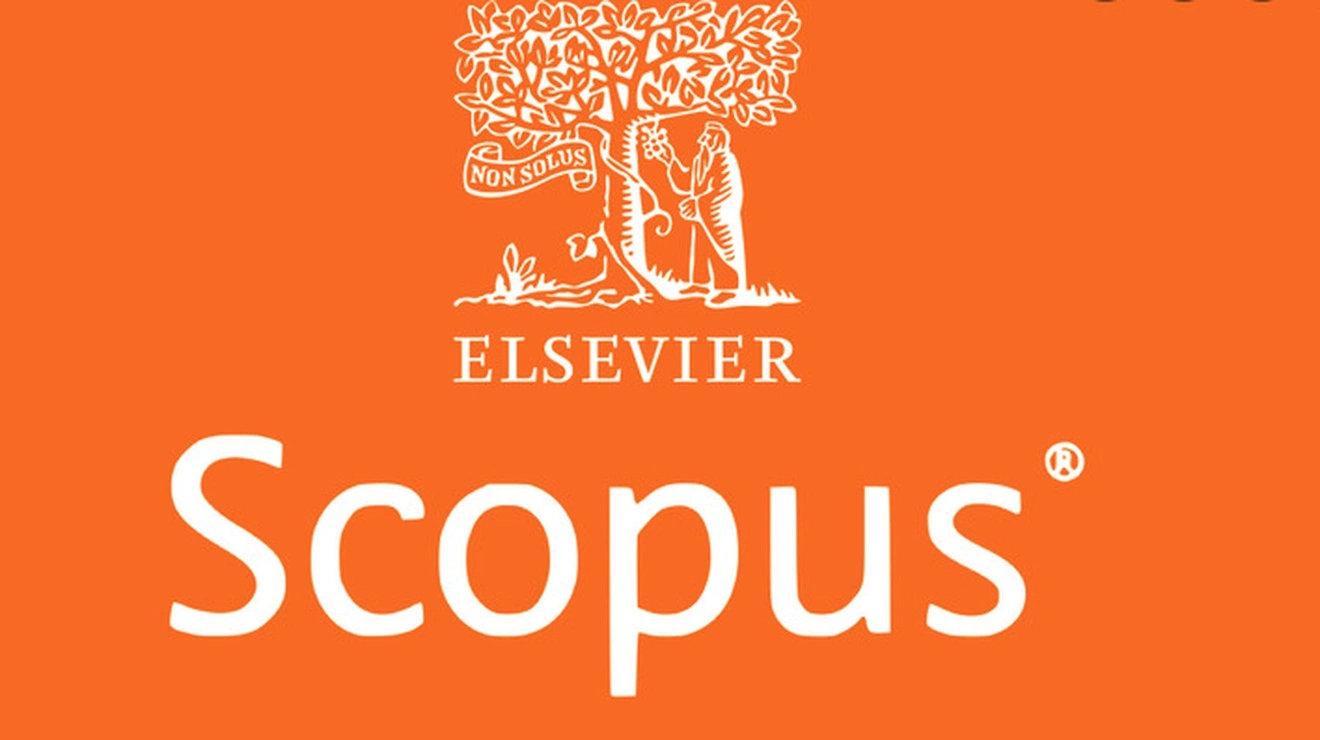INTRODUCCIÓN
La enfermedad de hígado graso no alcohólico (EHGNA) es la patología hepática más prevalente a nivel mundial e incluye el hígado graso no alcohólico (HGNA) y la esteatohepatitis no alcohólica (EHNA). Ambas condiciones derivan de una acumulación crónica de grasa en el hígado, que puede progresar hacia fibrosis, cirrosis y carcinoma hepatocelular
1
,
2
.
En Europa y Estados Unidos, la EHGNA representa una de las principales causas de enfermedad hepática crónica, aumentando su prevalencia del 47% al 75% entre 1988 y 2008, en asociación con factores de riesgo metabólicos como obesidad, diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) e hipertensión
3
.
En 2016, la prevalencia global de EHGNA fue de 25,2%, con las tasas más altas en Oriente Medio (31,8%) y América del Sur (30,5%), y las más bajas en África (13,5%)
4
.
En México, se han reportado prevalencias entre 10,3% y 30,9%, aunque en poblaciones con obesidad o DMT2 estas alcanzan entre 70% y 86%
5
–
8
.
Esto se relaciona con el aumento global de obesidad y diabetes. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2022, el 43% de los adultos mayores de 18 años (2 500 millones) tenía sobrepeso y el 16% (890 millones) presentaba obesidad
9
.
El Atlas Mundial de la Obesidad 2022, publicado por la Federación Mundial de Obesidad, proyecta que para 2030 mil millones de personas vivirán con obesidad, lo que equivale a una de cada cinco mujeres y uno de cada siete hombres
10
.
A su vez, el Atlas de la Diabetes 2021 de la Federación Internacional de Diabetes (FID) estima que 537 millones de adultos tienen diabetes (10,5%), cifra que aumentará a 643 millones en 2030 y a 783 millones en 2045, lo que representa un incremento del 46%
11
.
Estas cifras reflejan la estrecha asociación entre EHGNA, obesidad y diabetes, y la necesidad de estrategias preventivas y de diagnóstico temprano en poblaciones vulnerables.
En México, las muertes por cirrosis secundaria a EHGNA aumentaron un 128% entre 1991 y 2021, alcanzando 6,9 muertes por cada 100 000 habitantes, con patrones similares en Morelos
12
, lo que evidencia la necesidad de contar con métodos diagnósticos más precisos y accesibles.
El tratamiento de la EHGNA combina intervenciones no farmacológicas, como dieta y ejercicio, con opciones farmacológicas. El ejercicio mejora parámetros clínicos y bioquímicos según su tipo, intensidad y frecuencia
13
–
15
.
Las dietas bajas en carbohidratos
15
y la dieta mediterránea ofrecen beneficios bioquímicos, aunque sin mejoras clínicas consistentes
16
.
Si bien la adherencia es fundamental
17
, el tratamiento farmacológico también resulta clave.
Las principales guías internacionales —la Asociación Europea para el Estudio del Hígado, la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad, la Asociación Estadounidense para el Estudio de Enfermedades Hepáticas y el Instituto Nacional para la Excelencia en Salud y Atención— recomiendan una gama de fármacos dirigidos a mecanismos fisiopatológicos como el estrés oxidativo, la resistencia a la insulina y la inflamación.
Entre ellos están la vitamina E, polifenoles, glutatión, ácidos biliares (ursodeoxicólico, obeticólico), antidiabéticos orales (pioglitazona, metformina, inhibidores de DPP-4, agonistas de GLP-1), ácidos grasos omega-3, berberina, estatinas, fibratos, pentoxifilina, moduladores del microbioma y antifibróticos como la pirfenidona
18
–
22
.
La farmacoterapia debe individualizarse según el paciente, el estadio de la enfermedad y las comorbilidades. Algunos medicamentos, indicados originalmente para otras enfermedades, han mostrado beneficios en el manejo de la EHGNA, lo que refuerza la necesidad de un enfoque integral. No obstante, la combinación con cambios sostenidos en el estilo de vida sigue siendo esencial para un manejo efectivo. Por ello, el objetivo de este estudio fue determinar el tratamiento farmacológico y otros factores asociados a enfermedad de hígado graso en pacientes con DMT.
Metodologia
Diseño y área de estudio
Se llevó a cabo un estudio transversal analítico en el estado de Morelos, México. La investigación se desarrolló en la Unidad de Medicina Familiar No. 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), específicamente en el Módulo DiabetIMSS, donde se brindan servicios integrales a pacientes con DMT2. El estudio fue diseñado para evaluar la asociación entre el tratamiento farmacológico y la presencia de EHGNA en esta población.
Población y muestra
La población de estudio estuvo compuesta por pacientes con diagnóstico confirmado de DMT2, adscritos al Módulo DiabetIMSS de la Unidad de Medicina Familiar No. 3 del IMSS. Se incluyeron personas de 18 años o más, bajo tratamiento farmacológico para DMT2, que manifestaron su disposición a participar mediante la firma del consentimiento informado. Se excluyeron aquellos con antecedentes de hepatitis C, infección por virus de inmunodeficiencia humana (VIH) o alcoholismo crónico documentado en el expediente clínico electrónico. La muestra estuvo conformada por 109 pacientes seleccionados mediante muestreo aleatorio simple; el tamaño de muestra se calculó con un odds ratio (OR) esperado de 3,72 según un antecedente
23
. con hipertrigliceridomia como variable independiente. El tamaño muestral se determinó con base en criterios epidemiológicos y factibilidad operativa dentro de la unidad médica.
Variables e instrumentos
Se recolectaron variables sociodemográficas (edad, sexo, estado civil, nivel educativo, ocupación) mediante un cuestionario estructurado. Asimismo, se accedió al expediente clínico electrónico a través del Sistema de Información de Medicina Familiar (SIMF) para obtener antecedentes clínicos relevantes. Se realizaron mediciones somatométricas como peso, talla, índice de masa corporal (IMC) y presión arterial, las cuales fueron efectuadas por un trabajador de campo capacitado y estandarizado, bajo supervisión directa del investigador principal.
Además, se tomaron muestras de sangre en el laboratorio clínico institucional para analizar los siguientes parámetros bioquímicos: glucosa, colesterol total, triglicéridos, urea, creatinina, aspartato aminotransferasa (AST) y alanina aminotransferasa (ALT). Los valores se registraron conforme a las unidades del Sistema Internacional (SI). La EHGNA fue evaluada mediante ultrasonido hepático realizado por un médico radiólogo capacitado, e interpretado inicialmente por el mismo radiólogo y posteriormente por dos radiólogos adicionales, de forma independiente, para determinar la concordancia interobservador.
Procedimientos
Tras la firma del consentimiento informado, se brindaron instrucciones claras a los participantes para acudir al laboratorio clínico en ayuno, donde se les realizaron las extracciones sanguíneas. Posteriormente, los pacientes fueron referidos al servicio de imagenología, donde se practicó el ultrasonido hepático. Los hallazgos ecográficos se clasificaron en tres grados, de acuerdo con las características visualizadas: Grado I (leve), con hígado de tamaño normal, bordes bien definidos y visualización clara de los vasos del trayecto portal; Grado II (moderado), con aumento leve en el tamaño del hígado, dificultad para identificar el diafragma y los vasos porta, y aumento de la ecogenicidad del parénquima hepático; y Grado III (severo), con aumento marcado del tamaño hepático, visualización limitada del diafragma, la trama vascular y las zonas profundas del órgano. Toda la información recolectada fue codificada alfanuméricamente para garantizar la confidencialidad de los participantes
Análisis estadístico
Se realizó un análisis estadístico descriptivo. Para las variables cualitativas se calcularon frecuencias absolutas y porcentajes, mientras que para las variables cuantitativas se determinaron medidas de tendencia central (media y mediana) y de dispersión (desviación estándar y rango intercuartílico), según la distribución de los datos, evaluada mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Las comparaciones entre grupos se efectuaron utilizando ANOVA o Kruskal-Wallis para variables cuantitativas, y la prueba de chi cuadrada o la prueba exacta de Fisher para variables cualitativas.
Se llevaron a cabo análisis de regresión logística y regresión logística multinivel, tanto en modelos crudos como ajustados, con el fin de identificar factores asociados con la presencia y severidad de la EHGNA. Finalmente, se construyó un modelo múltiple para ajustar por posibles factores de confusión. Se consideró un valor de p<0,05 como estadísticamente significativo.
Resultados
Se analizó la información de 109 pacientes con DMT2. La media de edad fue de 56,6±10,6 años. Predominó el sexo femenino con 67,9%. En cuanto al estado civil, 66,1% de los participantes estaba casado. La mayoría tenía nivel de escolaridad secundaria (34,9%) y 47,7% se dedicaba a las labores del hogar. En relación con los hábitos, 65,1% no consumía alcohol y 87,2% no fumaba. La mediana del tiempo de evolución de la DMT2 fue de seis años, observándose una diferencia significativa entre los grupos con y sin esteatosis hepática (valor de p=0,003). La mediana del consumo energético fue de 1 866 kcal (Tabla 1).
Tabla 1. Características sociodemográficas de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 del Módulo DiabetIMSS de la Unidad de Medicina Familiar No. 3, Jiutepec, Morelos.
| Variable |
Información |
Total (n=109) |
Sin esteatosis (n=16) |
Esteatosis GI (n=58) |
Esteatosis GII (n=35) |
Valor de p |
| Edad (años) |
|
56,6 ± 10,6 |
59,1 ± 8,4 |
57,65 ± 10,11 |
53,85 ± 11,77 |
0,145* |
| Sexo |
Masculino
Femenino |
35 (32,1%)
74 (67,9%) |
7 (43,8%)
9 (56,3%) |
18 (31,0%)
40 (69,0%) |
10 (28,6%)
25 (71,4%) |
0,542† |
| Estado civil |
| Soltera (o) |
14 (12,8%) |
-- |
11 (19,0%) |
3 (8,6%) |
0,114£ |
| Casada (o) |
72 (66,1%) |
10 (62,5%) |
37 (63,8%) |
25 (71,4%) |
| Unión libre |
4 (3,7%) |
2 (12,5%) |
1 (1,7%) |
1 (2,9%) |
| Divorciada (o) |
6 (5,5%) |
2 (12,5%) |
1 (1,7%) |
3 (8,6%) |
| Viuda (o) |
9 (8,3%) |
1 (6,3%) |
5 (8,6%) |
3 (8,6%) |
| Separada (o) |
4 (3,7%) |
1 (6,3%) |
3 (5,2%) |
-- |
| Escolaridad |
Analfabeta |
3 (2,8%) |
1 (6,3%) |
2 (3,5%) |
-- |
0,743£ |
| Primaria |
23 (21,1%) |
5 (31,3%) |
13 (22,4%) |
5 (14,3%) |
| Secundaria |
38 (34,9%) |
3 (18,8%) |
21 (36,2%) |
14 (40,0%) |
| Preparatoria |
38 (34,9%) |
4 (25,0%) |
11 (19,0%) |
9 (25,7%) |
| Licenciatura |
17 (15,6%) |
3 (18,8%) |
8 (13,8%) |
6 (17,2%) |
| Posgrado |
4 (3,7%) |
-- |
3 (5,2%) |
1 (2,9%) |
| Ocupación |
Hogar |
52 (47,7%) |
6 (37,5%) |
29 (50,0%) |
17 (48,6%) |
0,893£ |
| Obrero |
4 (3,7%) |
-- |
3 (5,2%) |
1 (2,9%) |
| Empleado |
41 (37,6%) |
8 (50,0%) |
19 (32,8%) |
14 (40,0%) |
| Independiente |
12 (11,0%) |
2 (12,5%) |
7 (12,1%) |
3 (8,6%) |
| Alcoholismo |
No |
71 (65,1%) |
11 (68,8%) |
38 (65,5%) |
22 (62,9%) |
0,916† |
| Sí |
38 (34,7%) |
5 (31,3%) |
20 (34,5%) |
13 (37,1%) |
| Tabaquismo |
No |
95 (87,2%) |
15 (93,8%) |
51 (87,9%) |
29 (82,9%) |
0,578£ |
| Sí |
14 (12,8%) |
1 (6,3%) |
7 (12,1%) |
6 (17,1%) |
| Tiempo de padecer DMT2 (años) |
|
6 (2-15) |
15,5 (5-21) |
7 (2-16) |
3 (1-9) |
0,003¥ |
| Consumo energético |
|
1866 (1427–2539) |
1798 (1164–2233) |
1957 (1522–2573) |
1856 (1380–2594) |
0,452¥ |
*ANOVA, † Chi cuadrado, £Exacta de Fisher, ¥ Kruskal-Wallis.
GI: Grado I. GII: Grado II. DMT2: Diabetes mellitus tipo 2.
Respecto a las características clínicas, 51,4% de los pacientes presentó obesidad. La mediana del IMC fue de 30,2 kg/m², con diferencias significativas entre los grupos (valor de p<0,001). En cuanto a dislipidemia, 55,1% de los participantes la presentó, siendo más frecuente en quienes tenían esteatosis hepática grado II (74,3%), seguido de grado I (53,5%) y ausente en quienes no presentaron esteatosis (18,8%) (valor de p<0,001). La mediana de la circunferencia de cintura fue de 98 cm. La mediana de la presión arterial diastólica fue de 70 mmHg, mientras que la media de la presión arterial media fue de 86,6±8,4 mmHg, con diferencias significativas entre grupos (valor de p=0,038) (Tabla 2).
En las características bioquímicas, la mediana de triglicéridos fue de 145,2 mg/dL, con diferencias estadísticamente significativas (valor de p<0,001). El colesterol total mostró una mediana de 172,2 mg/dL (valor de p=0,047). Asimismo, el colesterol de muy baja densidad (VLDL) presentó una mediana de 31,5 mg/dL (valor de p=0,010). En el perfil hepático, no se observaron diferencias significativas entre grupos en las concentraciones de AST, ALT, bilirrubinas, urea ni creatinina (valor de p>0,05). No obstante, la tasa de filtrado glomerular tuvo una mediana de 102 mL/min/1,73 m², con diferencias significativas entre los grupos (valor de p<0,001) (Tabla 2).
Tabla 2. Características clínicas y bioquímicas de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 del Módulo DiabetIMSS de la Unidad de Medicina Familiar No. 3, Jiutepec, Morelos.
| Variable |
Información |
Total (n=109) |
Sin esteatosis (n=16) |
Esteatosis GI (n=58) |
Esteatosis GII (n=35) |
Valor de p |
| Índice de masa corporal |
Normal |
9 (8,2%) |
4 (25,0%) |
3 (5,2%) |
2 (5,7%) |
<0,001* |
| Sobrepeso |
44 (40,4%) |
11 (68,75%) |
25 (43,1%) |
8 (22,8%) |
| Obesidad |
56 (51,4%) |
1 (6,25%) |
30 (51,7%) |
25 (71,5%) |
| Hipertensión arterial sistémica |
No |
62 (56,9%) |
9 (56,2%) |
34 (58,6%) |
19 (54,3%) |
0,918† |
| Sí |
47 (43,1%) |
7 (43,8%) |
24 (41,4%) |
16 (45,7%) |
| Dislipidemia |
No |
49 (45,0%) |
13 (81,3%) |
27 (46,6%) |
9 (25,7%) |
<0,001£ |
| Sí |
60 (55,0%) |
3 (18,7%) |
31 (53,4%) |
26 (74,3%) |
| Índice de masa corporal (kg/m²) |
|
30,18 (27,31-34,86) |
26,04 (25,09-27,87) |
30,34 (27,83-33,71) |
33,17 (29,53-36,85) |
<0,001‡ |
| Circunferencia cintura (cm) |
|
98 (94-106) |
95 (87-98) |
98 (93-105) |
106 (95-113) |
<0,001‡ |
| Presión arterial sistólica (mmHg) |
|
118,22 ± 11,8 |
115,06 ± 13,39 |
117,5 ± 11,14 |
120,85 ± 11,97 |
0,213§ |
| Presión arterial diastólica (mmHg) |
|
70 (60-80) |
69,5 (60-70) |
70 (60-80) |
75 (60-80) |
0,043¥ |
| Presión arterial media (mmHg) |
|
86,62 ± 8,41 |
83,14 ± 8,17 |
86,01 ± 7,52 |
89,23 ± 9,32 |
0,038* |
| Glucosa (mg/dL) |
|
141 (112,6–182,8) |
175,4 (116,7–223,6) |
139,25 (109,1–169,16) |
137,7 (118–182,5) |
0,285¥ |
| Hb1Ac (%) |
|
7,8 (6,3–9,7) |
7,9 (7,1–10,5) |
7,4 (6,15–9,7) |
8,2 (7,1–9,3) |
0,390¥ |
| Triglicéridos (mg/dL) |
|
145,2 (104,3–219,9) |
104,4 (77,6–127,8) |
137,5 (109,4–198,9) |
210,8 (117,4–262,2) |
<0,001¥ |
| Colesterol total (mg/dL) |
|
172,2 (143,5–201,3) |
146 (124,3–182,2) |
171,1 (148,2–197,5) |
185,7 (141,6–215,6) |
0,047¥ |
| C-HDL (mg/dL) |
|
41,6 (35–48,5) |
43,8 (38,1–51,8) |
41,8 (36,6–49,8) |
38,1 (32–46,1) |
0,155¥ |
| C-LDL (mg/dL) |
|
93,8 (72,5–118,6) |
76,2 (71,6–105,5) |
92,8 (73,6–118) |
105,3 (75–122) |
0,317¥ |
| C-VLDL (mg/dL) |
|
31,5 (21,2–43,9) |
21,9 (16,4–29,9) |
30,9 (22,4–44,2) |
39,6 (22,6–47) |
0,010¥ |
| AST (U/L) |
|
23,1 (18,7–32,2) |
19,7 (18,4–24) |
23,3 (17,7–32) |
25 (19,9–33,6) |
0,107¥ |
| ALT (U/L) |
|
27,2 (20–42,2) |
21,9 (19,4–27,4) |
28,25 (19,9–43,5) |
29,8 (21,2–51,5) |
0,215¥ |
| Bilirrubina total (mg/dL) |
|
0,4 (0,3–0,5) |
0,4 (0,4–0,5) |
0,4 (0,3–0,5) |
0,4 (0,3–0,6) |
0,187¥ |
| Bilirrubina directa (mg/dL) |
|
0,1 (0,1–0,2) |
0,1 (0,1–0,2) |
0,1 (0,1–0,2) |
0,1 (0,1–0,2) |
0,313¥ |
| Bilirrubina indirecta (mg/dL) |
|
0,3 (0,2–0,3) |
0,3 (0,3–0,3) |
0,3 (0,2–0,3) |
0,3 (0,2–0,4) |
0,313¥ |
| Creatinina (mg/dL) |
|
0,7 (0,6–0,8) |
0,8 (0,65–0,85) |
0,7 (0,6–0,8) |
0,7 (0,6–0,81) |
0,482¥ |
| Urea (mg/dL) |
|
28 (24,3–34) |
29,7 (24,8–39,4) |
27,7 (24,7–33,1) |
28,5 (18,5–36,6) |
0,724¥ |
| Filtrado glomerular |
|
102 (80–135) |
86 (80–99) |
104 (80–130) |
125 (79–159) |
<0,001¥ |
*Exacta de Fisher, † Chi cuadrado, ‡Kruskal-Wallis, §ANOVA, ¥ Kruskal-Wallis
GI: Grado I. GII: Grado II. HbA1c: Hemoglobina glucosilada. HDL: Lipoproteína de alta densidad. LDL: Lipoproteína de baja densidad. VLDL: Lipoproteína de muy baja densidad. AST: Aspartato aminotransferasa. ALT: Alanino aminotransferasa.
Respecto al tratamiento farmacológico, los antidiabéticos orales más prescritos fueron: metformina (86,2%), sitagliptina (37,6%), glibenclamida (36,7%), acarbosa (21,1%) y pioglitazona (3,7%). Entre las insulinas, se usaron con mayor frecuencia la NPH(22,0%), insulina glargina(6,4%), insulina rápida (5,5%) y mezclas de insulinas (3,7%). Para el manejo de dislipidemia, los medicamentos más comunes fueron bezafibrato (33,9%), pravastatina (24,8%) y atorvastatina (16,5%), siendo el uso de estatinas global del 37,6%. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el uso de pioglitazona (valor de p=0,004) y estatinas (valor de p=0,042) entre los grupos con y sin esteatosis hepática (Tabla 3).
Tabla 3. Farmacoterapia de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 del Módulo DiabetIMSS de la Unidad de Medicina Familiar No. 3, Jiutepec, Morelos.
| Variable |
Categoría |
Total(n=109) |
Sin esteatosis
(n=16) |
Esteatosis GI
(n=58) |
Esteatosis GII
(n=35) |
Valor de p |
| Metformina |
No |
15 (13,76%) |
2 (12,50%) |
7 (12,07%) |
6 (17,14%) |
0,861* |
| Sí |
94 (86,24%) |
14 (87,50%) |
51 (87,93%) |
29 (82,86%) |
| Glibenclamida |
No |
69 (63,30%) |
7 (43,75%) |
39 (67,24%) |
23 (65,71%) |
0,211† |
| Sí |
40 (36,70%) |
9 (56,25%) |
19 (32,76%) |
12 (34,29%) |
| Acarbosa |
No |
86 (78,90%) |
11 (68,75%) |
46 (79,31%) |
29 (82,86%) |
0,516† |
| Sí |
23 (21,10%) |
5 (31,25%) |
12 (20,69%) |
6 (17,14%) |
| Pioglitazona |
No |
105 (96,33%) |
13 (81,25%) |
58 (100%) |
34 (97,14%) |
0,004* |
| Sí |
4 (3,67%) |
3 (18,75%) |
-- |
1 (2,86%) |
| Sitagliptina |
No |
68 (62,39%) |
6 (37,50%) |
40 (68,97%) |
22 (62,86%) |
0,085† |
| Sí |
41 (37,61%) |
10 (62,50%) |
18 (31,03%) |
13 (37,14%) |
| Insulina rápida |
No |
103 (94,50%) |
14 (87,50%) |
56 (96,55%) |
33 (94,29%) |
0,285* |
| Sí |
6 (5,50%) |
2 (12,50%) |
2 (3,45%) |
2 (5,71%) |
| Insulina NPH |
No |
85 (77,98%) |
10 (62,50%) |
48 (82,76%) |
27 (77,14%) |
0,221† |
| Sí |
24 (22,02%) |
6 (37,50%) |
10 (17,24%) |
8 (22,86%) |
| Insulina Glargina |
No |
102 (93,58%) |
14 (87,50%) |
55 (94,83%) |
33 (94,29%) |
0,559* |
| Sí |
7 (6,42%) |
2 (12,50%) |
3 (5,17%) |
2 (5,71%) |
| Insulina lispro protamina Mix |
No |
105 (96,33%) |
15 (93,75%) |
56 (96,55%) |
34 (97,14%) |
0,629* |
| Sí |
4 (3,67%) |
1 (6,25%) |
2 (3,45%) |
1 (2,86%) |
| Bezafibrato |
No |
72 (66,06%) |
12 (75,00%) |
41 (70,69%) |
19 (54,29%) |
0,204* |
| Sí |
37 (33,94%) |
4 (25,00%) |
17 (29,31%) |
16 (45,71%) |
| Atorvastatina |
No |
91 (83,49%) |
12 (75,00%) |
48 (82,76%) |
31 (88,57%) |
0,429* |
| Sí |
18 (16,51%) |
4 (25,00%) |
10 (17,24%) |
4 (11,43%) |
| Pravastatina |
No |
82 (75,23%) |
10 (62,50%) |
44 (75,86%) |
28 (80,00%) |
0,400* |
| Sí |
27 (24,77%) |
6 (37,50%) |
14 (24,14%) |
7 (20,00%) |
| Estatinas |
No |
68 (62,39%) |
6 (37,50%) |
36 (62,07%) |
26 (74,29%) |
0,042* |
| Sí |
41 (37,61%) |
10 (62,50%) |
22 (37,93%) |
9 (25,71%) |
* Prueba exacta de Fisher, † Chi cuadrado
GI: Grado I; GII: Grado II.
El análisis de regresión logística identificó, en el análisis multivariado, tres variables significativamente asociadas con la presencia de esteatosis hepática. Un aumento de 1 mg/dL en los niveles de colesterol se asoció con un incremento del 5% en la probabilidad de presentar esteatosis (OR=1,05; IC95%: 1,00–1,10; valor de p=0,038). El uso de estatinas se asoció con una reducción del 99% en dicha probabilidad (OR=0,01; IC95%: 0,00–0,18; valor de p=0,003). Además, aunque borderline, el IMC mostró una asociación positiva con la presencia de esteatosis, con un aumento de 1,65 veces en la probabilidad por cada kg/m² adicional (OR=1,65; IC95%: 0,99–2,72; valor de p=0,051), sin alcanzar significación estadística (Tabla 4).
Tabla 4. Modelo crudo y ajustado de factores asociados a esteatosis hepática en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 del Módulo DiabetIMSS de la Unidad de Medicina Familiar No. 3, Jiutepec, Morelos.
| Variable |
Modelo crudo |
Modelo ajustado* |
| OR |
Valor de p |
IC 95% |
OR |
Valor de p |
IC 95% |
| Edad (años) |
0.97 |
0.310 |
0.92-1.02 |
0.99 |
0.973 |
0.88-1.13 |
| Sexo femenino |
1.80 |
0.285 |
0.61-5.33 |
23.1 |
0.059 |
0.88-604 |
| Alcoholismo |
1.21 |
0.743 |
0.38-3.78 |
0.50 |
0.584 |
0.04-5.92 |
| Tabaquismo |
2.43 |
0.407 |
0.29-20 |
52.9 |
0.180 |
0.15-1757 |
| Tiempo de padecer DMT2 |
0.92 |
0.012 |
0.87-0.98 |
0.97 |
0.687 |
0.85-1.10 |
| Hipertensión arterial sistémica |
0.97 |
0.956 |
0.33-2.82 |
0.88 |
0.920 |
0.08-9.27 |
| Índice de masa corporal (kg/m²) |
1.47 |
0.001 |
1.18-1.84 |
1.65 |
0.051 |
0.99-2.72 |
| Circunferencia cintura (cm) |
1.06 |
0.006 |
1.01-1.12 |
0.96 |
0.520 |
0.85-1.08 |
| Presión arterial media (mmHg) |
1.06 |
0.077 |
0.99-1.13 |
1.14 | 0.079 |
0.98-1.32 |
| Glucosa (mg/dL) |
0.99 |
0.177 |
0.98-1.00 |
0.98 |
0.113 |
0.96-1.00 |
| Triglicéridos (mg/dL) |
1.01 |
0.024 |
1.00-1.02 |
1.00 |
0.322 |
0.99-1.02 |
| Colesterol (mg/dL) |
1.02 | 0.028 |
1.00-1.03 |
1.05 |
0.038 |
1.00-1.10 |
| Metformina |
0.87 |
0.874 |
0.17-4.32 |
7.13 |
0.316 |
0.15-332 |
| Bezafibrato |
1.65 |
0.417 |
0.49-5.52 |
0.26 |
0.471 |
0.00-9.57 |
| Estatinas |
0.30 |
0.032 |
0.09-0.90 |
0.01 |
0.003 |
0.00-0.18 |
| Consumo energético (Kcal) |
1.00 |
0.196 |
0.99-1.00 |
1.00 |
0.112 |
0.99-1.00 |
*Modelo múltiple ajustado por edad, sexo, consumo de alcohol, consumo de cigarro, tiempo de padecer DMT2, hipertensión arterial sistémica, índice de masa corporal, circunferencia cintura, presión arterial media, niveles de glucosa, triglicéridos, colesterol, uso de metformina, bezafibrato y estatinas, y consumo energético.
OR: Odds ratio. IC 95%: Intervalo de confianza al 95%. DMT2: Diabetes mellitus tipo 2.
En el modelo ajustado multinivel para esteatosis grado I, se encontró que un aumento de 1 mg/dL en los niveles de colesterol incrementó en 5% la probabilidad de presentar este grado de esteatosis (OR=1,05; IC95%: 1,00–1,10; valor de p=0,040). Asimismo, el uso de estatinas se asoció con una disminución del 99% en dicha probabilidad (OR=0,01; IC95%: 0,00–0,25; valor de p=0,005). Para la esteatosis hepática grado II, el sexo femenino se asoció con un aumento de 91 veces en la probabilidad de desarrollar este grado de afectación (OR=91,2; IC95%: 2,54–328; valor de p=0,014). Además, por cada mmHg adicional en la presión arterial media, la probabilidad aumentó en 19% (OR=1,19; IC95%: 1,01–1,40; valor de p=0,032), mientras que el uso de estatinas redujo en 99% la probabilidad de presentar esteatosis grado II (OR=0,01; IC95%: 0,00–0,02; valor de p<0,001) (Tabla 5).
Tabla 5. Análisis multinivel del modelo crudo y ajustado de factores asociados al grado de esteatosis hepática en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 del Módulo DiabetIMSS de la Unidad de Medicina Familiar No. 3, Jiutepec, Morelos.
|
Modelo crudo |
Modelo ajustado* |
| Variable |
OR |
P |
IC 95% |
OR |
P |
IC 95% |
| Sin esteatosis hepática (Referencia) |
- |
| Esteatosis grado I |
- |
| Edad (años) |
0,98 |
0,607 |
0,93-1,04 |
0,99 |
0,984 |
0,88-1,13 |
| Sexo femenino |
1,72 |
0,344 |
0,55-5,36 |
22,0 |
0,065 |
0,82-591 |
| Alcoholismo |
1,15 |
0,809 |
0,35-3,79 |
0,52 |
0,604 |
0,04-6,07 |
| Tabaquismo |
2,05 |
0,515 |
0,23-18 |
48,7 |
0,183 |
0,16-149 |
| Tiempo de padecer DMT2 |
0,94 |
0,072 |
0,88-1,00 |
0,98 |
0,788 |
0,86-1,11 |
| Hipertensión arterial sistémica |
0,90 |
0,865 |
0,29-2,77 |
0,91 |
0,936 |
0,08-9,50 |
| Índice de masa corporal (kg/m2) |
1,43 |
0,002 |
1,14-1,79 |
1,64 |
0,055 |
0,99-2,71 |
| Circunferencia cintura (cm) |
1,05 |
0,040 |
1,00-1,10 |
0,96 |
0,499 |
0,84-1,08 |
| Presión arterial media (mmHg) |
1,04 |
0,218 |
0,97-1,12 |
1,13 |
0,091 |
0,98-1,32 |
| Glucosa mg/dL |
0,99 |
0,241 |
0,98-1,00 |
0,98 |
0,122 |
0,96-1,00 |
| Triglicéridos (mg/dL) |
1,01 |
0,090 |
0,99-1,02 |
1,00 |
0,411 |
0,99-1,02 |
| Colesterol (mg/dL) |
1,02 |
0,050 |
0,99-1,03 |
1,05 |
0,040 |
1,00-1,10 |
| Metformina |
1,04 |
0,963 |
0,19-5,57 |
7,90 |
0,296 |
0,16-381 |
| Bezafibrato |
1,24 |
0,735 |
0,35-4,40 |
0,25 |
0,454 |
0,00-9,03 |
| Estatinas |
0,36 |
0,085 |
0,11-1,14 |
0,01 |
0,005 |
0,00-0,25 |
| Consumo energético (Kcal) |
1,00 |
0,197 |
0,99-1,00 |
1,00 |
0,107 |
0,99-1,00 |
| Esteatosis grado II |
- |
| Edad (años) | 0,95 | 0,105 | 0,89-1,01 | 1,01 | 0,883 | 0,88-1,16 |
| Sexo femenino | 1,94 | 0,289 | 0,56-6,65 | 91,2 | 0,014 | 2,54-328 |
| Alcoholismo | 1,3 | 0,683 | 0,36-4,58 | 0,64 | 0,753 | 0,04-10,3 |
| Tabaquismo | 3,10 | 0,315 | 0,34-28,2 | 122 | 0,116 | 0,30-4941 |
| Tiempo de padecer DMT2 | 0,87 | 0,001 | 0,80-0,94 | 0,86 | 0,084 | 0,74-1,02 |
| Hipertensión arterial sistémica | 1,08 | 0,896 | 0,32-3,56 | 0,97 | 0,986 | 0,07-13,1 |
| Índice de masa corporal (kg/m²) | 1,60 | <0,001 | 1,26-2,02 | 1,55 | 0,110 | 0,90-2,67 |
| Circunferencia cintura (cm) | 1,12 | <0,001 | 1,05-1,19 | 1,05 | 0,542 | 0,89-1,23 |
| Presión arterial media (mmHg) | 1,09 | 0,019 | 1,01-1,18 | 1,19 | 0,032 | 1,01-1,40 |
| Glucosa (mg/dL) | 0,99 | 0,185 | 0,98-1,00 | 0,97 | 0,075 | 0,95-1,00 |
| Triglicéridos (mg/dL) | 1,01 | 0,003 | 1,00-1,02 | 1,01 | 0,077 | 0,99-1,03 |
| Colesterol (mg/dL) | 1,02 | 0,016 | 1,00-1,04 | 1,05 | 0,029 | 1,00-1,10 |
| Metformina | 0,69 | 0,673 | 0,12-3,86 | 3,70 | 0,531 | 0,06-221 |
| Bezafibrato | 2,52 | 0,166 | 0,67-9,38 | 0,62 | 0,807 | 0,01-27,3 |
| Estatinas | 0,20 | 0,015 | 0,06-0,73 | 0,01 | <0,001 | 0,00-0,02 |
| Consumo energético (Kcal) | 1,00 | 0,262 | 0,99-1,00 | 1,00 | 0,317 | 0,99-1,00 |
*Modelo múltiple ajustado por edad, sexo, consumo de alcohol, consumo de cigarro, tiempo de padecer DMT2, hipertensión arterial sistémica, índice de masa corporal, circunferencia cintura, presión arterial media, niveles de glucosa, triglicéridos, colesterol, uso de metformina, bezafibrato y estatinas, y consumo energético.
OR: Odds ratio. IC 95%: Intervalo de confianza al 95%. DMT2: Diabetes mellitus tipo 2.
DISCUSION
Los resultados identificaron al IMC elevado, los niveles altos de triglicéridos y colesterol como factores asociados significativos de riesgo de EHGNA, consistente con hallazgos previos, como los reportados por van den Berg EH et al., quienes señalaron una relación directa entre estos parámetros metabólicos y el riesgo cardiovascular asociado
24
.
Nuestro estudio destacó que las estatinas parecen tener un papel protector al reducir la frecuencia de EHGNA, resultado que coincide con investigaciones como las de Sfikas G et al., donde estatinas como atorvastatina y rosuvastatina podrían limitar el desarrollo de EHGNA y los marcadores de fibrosis hepática
25
.
Esto resalta el papel de las estatinas, no solo en el control lipídico, sino también como una herramienta potencial para el manejo integral de la EHGNA en pacientes con DMT2. Este enfoque se complementa con la atención brindada en los Centros de Atención a la Diabetes del IMSS (CADIMSS), anteriormente conocidos como módulos DiabetIMSS, cuyo objetivo es proporcionar un manejo integral a los pacientes con diagnóstico de diabetes, mejorando su control metabólico y retrasando la aparición de complicaciones crónicas.
Desde luego, se requiere continuar con posteriores estudios para acreditar el rol de las estatinas en el abordaje de la población con DMT2 y posible perfil de EHGNA.
Las estatinas confieren protección cardiovascular principalmente mediante la inhibición de la enzima HMG-CoA reductasa, lo que reduce la síntesis hepática de colesterol y favorece una mayor captación de lipoproteínas de baja densidad (LDL) por parte del hígado, disminuyendo así sus concentraciones plasmáticas. Además, presentan efectos pleiotrópicos beneficiosos, entre los que se incluyen la mejora de la función endotelial, la reducción de la inflamación sistémica —evidenciada por la disminución de los niveles de proteína C reactiva—, la estabilización de las placas ateroscleróticas, así como propiedades antioxidantes y antitrombóticas. En conjunto, estos efectos contribuyen a una reducción significativa del riesgo de eventos cardiovasculares, incluso en individuos con niveles normales de colesterol, como se demostró en el estudio JUPITER
26
.
Un hallazgo relevante fue la relación inversa entre el tiempo de evolución de la diabetes y el riesgo de EHGNA. Este resultado sugiere que los pacientes con mayor duración de DMT2 pueden desarrollar mejores prácticas de autocuidado y control metabólico, o bien, podrían recibir estatinas como una terapia protectora debido al incremento del riesgo cardiovascular asociado con la diabetes, lo que podría explicar una menor incidencia de EHGNA.
Este aspecto, aunque poco explorado en la literatura, destaca la importancia de estrategias educativas y preventivas como lo es CADIMSS a largo plazo en el manejo de pacientes con DMT2, favoreciendo el control de comorbilidades metabólicas.
En cuanto al tratamiento farmacológico, aunque el uso de estatinas pareció mostrar un beneficio claro en la población estudiada, la evaluación del impacto de otros medicamentos como la metformina, los inhibidores de cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (SGLT2), los agonistas del receptor de péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1RA) y la pioglitazona reveló áreas de controversia en la literatura. En nuestro estudio, no se observaron beneficios claros asociados al uso de metformina en la presencia de EHGNA. Sin embargo, investigaciones como las de Huang Y et al. y Zachou M et al. han reportado mejoras en la esteatosis hepática y en los niveles de transaminasas, pero con resultados inconsistentes, como un posible empeoramiento de la fibrosis hepática
27
–
29
. Estas discrepancias han llevado a que las guías internacionales no recomienden la metformina como tratamiento específico para EHGNA, resaltando la necesidad de estudios con mayor solidez científica y calidad metodológica.
Por otro lado, la pioglitazona, aunque utilizada por pocos participantes en nuestro estudio, ha mostrado en estudios como los de Yaghoubi M et al. y Zachou M et al. mejoras significativas en la inflamación hepática, niveles de transaminasas y esteatosis, aunque con el efecto adverso del aumento de peso
29
,
30
. Este hallazgo sugiere que su uso debe considerarse cuidadosamente, priorizando pacientes con características específicas, como fibrosis significativa o inflamación activa, así como una vigilancia en el desarrollo de reacciones adversas de tipo metabólico principalmente.
Los inhibidores de SGLT2 y los agonistas de GLP-1RA han surgido como opciones prometedoras para tratar la EHGNA. Aunque en este estudio no se evaluaron, debido a que aún no formaban parte del cuadro básico de medicamentos para la diabetes, recientemente han sido incluidos en el IMSS, lo que abre la posibilidad de futuros estudios con estos fármacos. Según Jang H et al., los inhibidores de SGLT2 no solo mejoran la esteatosis hepática y los parámetros metabólicos, sino que también reducen complicaciones hepáticas a largo plazo. Por su parte, los GLP-1RA han demostrado beneficios en la reducción de peso, transaminasas y esteatosis hepática, aunque los efectos en fibrosis siguen siendo inconsistentes. Ambos agentes representan alternativas terapéuticas innovadoras para complementar el manejo de la EHGNA en pacientes con DMT2
31
.
En cuanto al impacto del fenofibrato, revisiones como las de Mahmoudi A et al. señalan su potencial antioxidante, antiinflamatorio y antifibrótico en EHGNA. Aunque su uso en nuestra población fue limitado, estudios previos sugieren que puede ser útil para pacientes con perfiles lipídicos alterados y daño hepático inicial
32
.
Finalmente, nuestro estudio contribuye a la literatura al resaltar la importancia del control integral de factores metabólicos y el papel protector de las estatinas en pacientes con DMT2 y EHGNA. Sin embargo, la evidencia revisada sugiere que el manejo de EHGNA debe ser personalizado, integrando opciones farmacológicas basadas en las características metabólicas, el grado de daño hepático y las necesidades individuales de los pacientes. Si bien las estatinas, los inhibidores de SGLT2, los GLP-1RA y la pioglitazona ofrecen beneficios específicos, se requieren estudios más amplios y de largo plazo para comparar directamente su eficacia y seguridad, especialmente en subgrupos específicos como aquellos con fibrosis avanzada o resistencia a la insulina.
El estudio presenta varias limitaciones importantes que deben ser consideradas al interpretar sus resultados. La muestra fue relativamente pequeña y limitada a una sola unidad médica, lo que reduce la representatividad de los hallazgos y su aplicabilidad a otras poblaciones. Además, el diseño transversal impide establecer relaciones de causa-efecto entre los factores estudiados y la EHGNA. El diagnóstico basado en ultrasonido, aunque práctico, tiene limitaciones para detectar grados leves de esteatosis y no evalúa adecuadamente la fibrosis hepática.
Por otro lado, el estudio presenta sesgos relevantes que podrían afectar sus conclusiones. Existe un sesgo de selección, ya que los participantes provienen de una única ubicación, lo que excluye a pacientes de otras regiones con características diferentes. Los datos de farmacoterapia se obtuvieron de expedientes clínicos, lo que podría llevar a información incompleta o inexacta. Finalmente, la falta de diversidad geográfica y cultural limita la aplicabilidad de los hallazgos a poblaciones diferentes de la mexicana estudiada. Estos aspectos subrayan la necesidad de estudios futuros más amplios, longitudinales y multicéntricos.
CONCLUSION
Los hallazgos de este estudio evidencian que, en pacientes con DMT2, el colesterol elevado y la presión arterial media alta se asocian significativamente con la presencia y severidad de la EHGNA. Asimismo, el uso de estatinas disminuyó de manera robusta la frecuencia de desarrollo y progresión de la EHGNA, tanto en los análisis globales como en los estratificados por grado de esteatosis. El sexo femenino y un aumento en la presión arterial media se asociaron con una mayor frecuencia de presentar esteatosis hepática grado II.
Estos resultados subrayan la importancia de un abordaje clínico integral en la población con DMT2, que considere el control estricto de los factores metabólicos y el uso racional de estatinas como estrategia potencial para la prevención o manejo de la EHGNA. Se requieren estudios longitudinales y multicéntricos que permitan confirmar estas asociaciones y explorar la eficacia de otras opciones terapéuticas emergentes, como los inhibidores de SGLT2 y los agonistas de GLP-1RA, en contextos clínicos diversos.